En el Día Internacional de la Concientización sobre los Trastornos del Desarrollo del Lenguaje, (TDL) que se conmemora el tercer viernes de octubre en algunos países y en otros el 30 de septiembre, Ahora San Juan investigó sobre esta problemática que se da en los niños, ocasionando dificultades principalmente en el habla y comprensión o uso del lenguaje. Conversamos, con la Licenciada en Fonoaudiología y Terapia del Lenguaje, diplomada en Lenguaje y Comunicación, Ayelén Ramírez Frassón. Matricula profesional: L-108. Quien explicó que «los trastornos que se pueden presentar son muchos y variados, pueden alterar a uno, a varios o a todos los componentes del lenguaje y difieren en su etiología y pronóstico«. Y determinó su clasificación en: «Hablante Tardío: Hasta los 2 años. Retraso del Lenguaje: Hasta los 3 años. Trastorno del Lenguaje: A partir de los 4 años». Según la fonoaudióloga, algunos de los factores son: «Herencia, prematurez, bajo peso, complicaciones en la UTI-Neonatal. Pero también hay niños que no tienen antecedentes y tienen trastornos del lenguaje«.
Nuestra entrevistada, reveló que «a nivel mundial la aparición de TDL es de 2 a 7 niños cada 100″. Y que, «a nivel provincial, sería importante resaltar la formación contínua de profesionales de salud y educación para detectar y derivar». En base a lo extraído de la Fundación Querer (Institución española, sin fines de lucro que se dedica a la difusión sobre estas necesidades educativas especiales derivadas de enfermedades neurológicas): «El TDL es 50 veces más frecuente que la discapacidad auditiva y cinco veces más frecuente que el autismo«. Nuestra entrevistada aclaró que los padres para dar apoyo a sus hijos con este tipo de problemáticas deben saber que: «No se trata de esperar recetas mágicas, se trata de aprovechar las oportunidades diarias y espontáneas que tenemos con nuestros hijos«. A lo que sumó: «Los padres somos los actores fundamentales en la comunicación y crianza».

La Licenciada advirtió que para iniciar hablando de las Alteraciones del Lenguaje y la Comunicación, debemos saber que el lenguaje consta de tres dimensiones:
1- Contenido (semántica): ¿Qué digo?, la forma de comunicar ideas, eventos, acciones y relaciones.
2- Forma (Fonología-Fonética-Sintáxis): ¿Cómo lo digo?, cómo se organizan los sonidos, las palabras y las oraciones para que tengan sentido.
3- Uso del lenguaje (pragmática): ¿Para qué lo digo?, las reglas sociales para la comunicación, tales como tomar turnos y el uso del contacto visual.
«Cualquier alteración que comprometa a uno o mas componentes del lenguaje lo definiremos como trastorno del mismo«, detalló.


Para articular nuestro lenguaje, necesitamos desarrollar conjuntamente nuestras capacidades físicas, cognitivas, sociales y emocionales. «La construcción del lenguaje es un proceso que empieza desde que nace un niño, hasta los 6 años. Nacemos con la capacidad innata para desarrollar y adquirir el lenguaje«, describió Ramírez Frassón.
Cuando uno o varios de estos aspectos no pueden desarrollarse óptimamente, aparecen los trastornos de lenguaje, que pueden ser receptivos, expresivos o mixtos. Diferencias entre ellos:
El trastorno del lenguaje expresivo está asociado a las dificultades de transmitir un mensaje y hacerse entender socialmente. Esto no implica necesariamente una incapacidad de comprender los diferentes estímulos que componen el lenguaje oral y corporal de los seres humanos. En el caso del trastorno de lenguaje receptivo, se refiere a problemas para captar e interpretar las informaciones ofrecidas por los interlocutores a través del lenguaje. No obstante, esto no impide que el niño desarrolle un tipo de comunicación o exprese sonidos para hacerse entender. En los casos de trastorno mixto del lenguaje receptivo-expresivo, vemos la suma de estos dos cuadros. Los niños con dicho trastorno tienen dificultad de entender los mensajes y de expresarse por medio del lenguaje. Lógicamente, la dinámica de la comunicación se verá muy dificultada, ya que el diálogo se basa en comprender y hacerse entender.

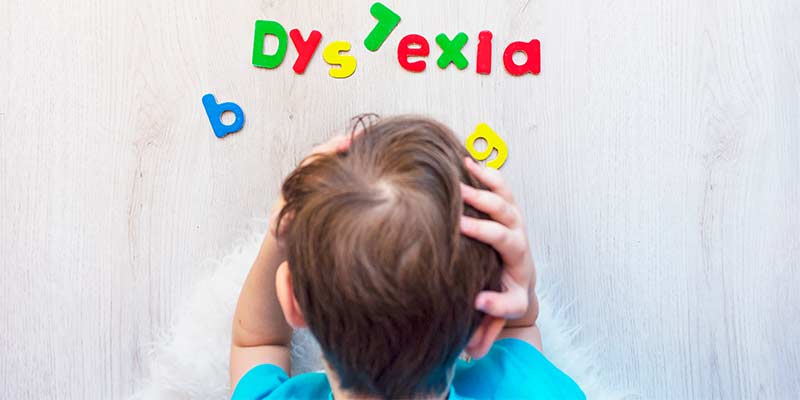
Para un correcto desarrollo, nuestra entrevistada, Ayelén Ramírez, resaltó que: «Es necesario contar con: estimulación en el ambiente (para que no se debiliten las capacidades innatas), una óptima audición, cognición y procesos motores«. Como prevención recmendó: «Consultar de manera temprana, realizar una intervención oportuna y empoderar de información fidedigna, a los padres, profesionales de salud y de educación; es lo más importante«.
Es necesario destacar que, según el Centro de desarrollo Lingüístico Metropolitano del Noreste (NEMLDC), el TDL:
– Comienza en la niñez y puede continuar en la adultez.
– Impacta de forma significativa la comunicación en la escuela, el hogar y la vida cotidiana.
– No se explica por otro diagnóstico como autismo, discapacidad intelectual o lesión cerebral.
– Puede presentarse con algunos otros trastornos como el trastorno por déficit de atención e
hiperactividad (conocido en inglés como ADHD) y la dislexia.
– Se puede tratar con intervenciones de especialistas, aunque suele requerir tiempo.
En su definición, el trastorno del desarrollo del lenguaje o TDL es una condición neurológica que incide en el desarrollo de las habilidades del lenguaje (comprensión y capacidad para expresar ideas y pensamientos), que se manifiesta en los niños antes de los 4 años de edad que no tienen pérdida auditiva o discapacidad intelectual. Anteriormente, se denominaba trastorno específico del lenguaje. En un debate promovido por la Universidad de Oxford, se llegó a la conclusión de que dicho término no reflejaba fehacientemente dicha patología, dado que estaba asociado a otros aspectos como la memoria o la atención. En tal sentido, se designó Trastorno del Desarrollo del Lenguaje.
La especialista en lenguaje y comunicación, Ramírez Frassón, manifestó que «actualmente, el DSM-5 (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales) define al TDL (Trastorno del Desarrollo del Lenguaje) como Trastorno del Neurodesarrollo, al igual que el TDA (Trastorno del Aprendizaje) y TEA (Trastorno del Espectro Autista). Es un término propuesto por especialistas (Consorcio Catalise-2016) y viene a reemplazar la denominación TEL (Trastorno Específico del Lenguaje); ya que prevalece el lenguaje pero no es específico.
Las terminologías antiguas fueron: Afasia Congénita, Afasia Infantil, Disfasia, TEL».
Y agregó los parámetros de derivación según Consorcio de Catalise-2016:
-1/2 años: Problemas en la comprensión. No hay intención comunicativa. Falta de balbuceo.
-2/3 años: No hay incorporación de palabras (menos de 10).
-3 años: No arma frases de dos palabras.
«Hasta 6 meses, entre una etapa y otra es aceptable, pero debemos conocer los parámetros de evolución y signos de alerta», remarcó la Fonoaudióloga.
En base a otros datos recabados, cabe resaltar, que aprender más de un idioma no causa TDL. Los niños con TDL pueden aprender más de un idioma, aunque es posible que les lleve más tiempo.

Los principales signos o síntomas del trastorno del desarrollo del lenguaje son:
- Desarrollo limitado del vocabulario.
- Dificultades de aprendizaje.
- Dificultad para entender su nombre, la palabra «no» o instrucciones simples en el primer año de edad.
- Dificultad para gesticular palabras, ente los 14 y 16 meses de edad.
- No puede responder preguntas básicas como qué, dónde o quién, a los 3 años de edad.
- Manifiesta dudas o repeticiones en el habla, después de los 5 años de edad.
- Incapacidad de contar una historia secuencial a los 5 años de edad.
- Puede presentar problemas de comportamiento.
En este sentido, Ayelén Ramírez comentó: «La bibliografia nos dice que no se podría hablar de TDL hasta los 4/5 años (esperando y ofreciendo las mismas oportunidades que sus pares), pero debemos ser cuidadosos con las variables (por ejemplo: antecedentes familiares, fallas en la comprensión, déficits de gestos)». Y agregó: «Se caracteriza por la falta de habilidad para hablar, para comprender, para hablar y comprender. Es decir, hay desafíos en la expresión y/o comprensión del lenguaje. El trastorno primario es el lenguaje. Y se acompaña de un CI inferior a 85 (es necesario contar con una evaluación neurocognitiva), están alteradas las funciones ejecutivas (memoria de trabajo), dificultades en la alfabetización y conducta (hay menos actos comunicativos por lo que tendrá desafíos en el encuentro con el otro)«.
La Licenciada, en su cuenta de Instagram compartió algunas banderas de alerta:
Por lo general, el proceso comienza cuando un adulto comprensivo comparte inquietudes sobre la capacidad de comunicación de un niño o nota comportamientos que podrían ser signos de mala comunicación, como tener mal comportamiento o fallar en el aula. El siguiente paso es realizar una consulta con un especialista en fonoaudiología. Quien será el encargado de hacer la evaluación, que luego, dependerá de la edad del niño y las preocupaciones que motivaron la misma. Por lo general, el fonoaudiólogo analizará el interés del niño por comunicarse, la facilidad con que su habla es comprensible y la capacidad que tiene para comprender y expresar palabras y oraciones. La evaluación generalmente tiene tres pasos:
1. Entrevista a los padres y al maestro, si el niño está en la escuela. El objetivo es documentar la historia educativa y de salud del niño y conocer las fortalezas y debilidades del niño en el área de la comunicación.
2. Observación al niño durante la conversación o la narración. El objetivo es detectar problemas al pronunciar palabras, encontrar las idicadas, construir oraciones gramaticales o incluir información relevante. Si el chico está en la escuela, el fonoaudiólogo probablemente lo observará en el aula para documentar cualquier problema que tenga al comprender a su profesor o al participar en una conversación.
3. El niño tomará una batería de pruebas estandarizadas. El objetivo es comparar el habla, el lenguaje y la comunicación general que trae con los niveles esperados dada su edad.
Es fundamental el diagnóstico precoz de este trastorno por parte de un pediatra y otros especialistas médicos para un tratamiento oportuno, el cual variará en cada caso tratado. Se aplican diversas técnicas, tales como: Terapia del habla (se trabaja de manera individual el desarrollo de vocabulario y la gramática), Psicoterapia (para tratar problemas emocionales derivados de las dificultades en el lenguaje).
Recomendaciones de apoyo:
- Mantener una comunicación estrecha y constante con el niño, lo que le permitirá aprender palabras nuevas.
- Fomentar el hábito de la lectura mediante libros, cuentos y relatos infantiles, así como leer vallas y letreros en los supermercados, escuelas y vías públicas.
- Cantar y hacer rimas.
- Fomentar hábitos de socialización con otros niños, mediante juegos y actividades.
- Hacer preguntas al niño y escuchar sus respuestas, para fomentar la interacción verbal.
- Controlar el uso de la tecnologia.
Las que adjuntó la Licenciada Ramírez son: «Evitar la incomodidad en el niño y la pérdida de naturalidad. La importancia de rutinas, puesta de límites y tiempo de calidad para jugar. Utilizar las rutinas como medio para estimular. Por ejemplo: cocinar, ordenar ropa o juguetes, mirar juntos una película, armar cuentos propios, compartir juegos de mesa. Modelar y ampliar su construcción lingüística: Agregar palabras, repetirlas de manera lenta y enriquecerlas con los gestos. Darle tiempo, esperar su respuesta, no completar su discurso. Brindar un modelo oral correcto. Apoyarse de imágenes y gestos. Hablándole a su altura, diariamente, florecerá el lenguaje».
Por otra parte, en la prevención de este trastorno se recomienda mantener una buena nutrición durante el embarazo y la primera etapa de la infancia, así como el consumo de ácido fólico.
Para concluir, vale recordar que en todo el mundo se suelen iluminar edificios y monumentos con amarillo como símbolo del TDL. «Es de suma importancia consultar a un especialista, cuando existen sospechas o preocupaciones ligadas al neurodesarrollo de nuestros niños«, concluyó la Lic. Ramírez.
Su teléfono de contacto es: 2645 88-3793

/Fundación Querer, diainternacionalde, Northeastldc, Eres mamá

